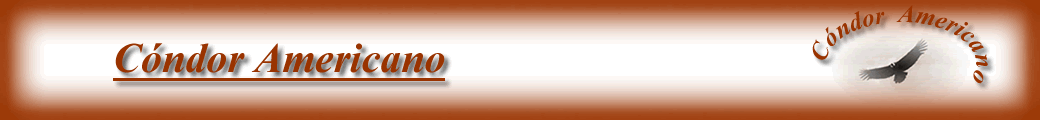Era apenas
pasado el mediodía de un verano de fuego, en la montaña
adormecida por la siesta cuando para la numerosa población
de aves, sabandijas, reptiles y de seres que habitan nidos, grietas
y cuevas, ocurrió un suceso que violó la calma habitual
de aquellos sitios.
Desde
las soledades del espacio superior, como una nube cuya sombra recorre
las laderas, como un astro opaco, bajó un gigantesco Cóndor
negro. Crujió con el peso del ave la rama del visco* escuálido,
sobre el cual posó sus patas y, cuando se calmó el balanceo
y se aquietaron sus dos alas, se cerraron sus ojos, en un sueño
anhelado durante muchos días de vuelo por ignorados países
de la tierra o de las alturas.
Héroe, mensajero de los dioses, prófugo de un gran delito,
la insólita y repentina aparición del soberano de las
cumbres despertó una gran alarma entre los habitantes de las
hondonadas y los matorrales y también las ganas de vengarse
y de calmar tanta envidia por la imposibilidad de ganarle en la lucha
cuerpo a cuerpo.
Un Carancho hipócrita fue el que comenzó la conspiración.
Corrió de nido en nido, de charco en charco, de cueva en cueva,
invitando a todos a reunirse y a llevar lazos, lianas y fibras, para
atar en el árbol de su sueño al temido emperador de
las cimas. Y como todos los pobladores aunaron sus odios, no tardaron
en comenzar la infame tarea de amarrar los pies, alas y cuello en
las ramas del árbol al Cóndor, que estaba tan fatigado
y dormido que no se dio cuenta de nada.
Cuando lo creyeron asegurado contra toda posibilidad de evasión
y quiebre de sus ligaduras, estallaron todos en un coro de gritos,
graznidos, aullidos, silbos y otros mil ruidos para despertarlo y
hacerle oír insultos, injurias, acusaciones calladas cobardemente
mientras la víctima estaba libre.
Hubo
quienes se atrevieron a subir hasta la rama y a herirlo con picotazos.
Pero él despertó por fin, paseó su mirada profunda
en torno suyo, con gran calma, mientras sus enemigos se dispersaban
aterrados.
Sin proferir
un solo grito, ni sentir el menor impulso de furor ni de venganza,
hizo algunos movimientos de prueba para desprenderse de sus lazos,
los que se rompían y quebraban como hilos de escarcha, y entonces,
alzando con toda su amplitud sus alas imperiales, dio un vigoroso
aleteo, sacudió con estrépito el árbol y después
de echar sobre la multitud una mirada indiferente, con el mismo silencio
de su llegada, emprendió de nuevo su vuelo hacia la altura,
hasta perderse entre las nubes.
*árbol
americano que llega a medir más de diez metros.
Extraido
de
www.cnba.uba.ar